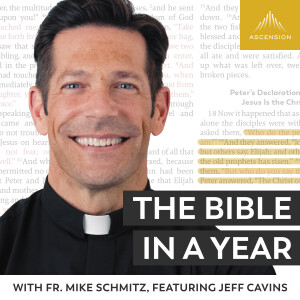La autoridad de Jesús como Rey no se basa en una fuerza bruta, sino en un derecho legítimo delegado por Dios, que le confiere soberanía absoluta en el cielo y en la tierra. A diferencia del poder físico, la autoridad es un principio ético e intelectual, y requiere reconocimiento voluntario. Jesús ejercía esta autoridad con una seguridad que asombraba a sus oyentes y que confirmaba por medio de señales, milagros y, sobre todo, su resurrección. Esta autoridad real, conferida por Dios, no solo exige obediencia, sino que también define quién pertenece verdaderamente a su Reino: aquellos que se han rendido totalmente a Él. Además, aunque Dios ha delegado autoridad a padres, esposos, líderes civiles, y otros, esa autoridad está limitada a las esferas que Él ha asignado. Cuando cualquier figura de autoridad excede ese límite, sus mandatos no obligan moralmente a los creyentes. Solo Cristo posee autoridad ilimitada, y su Iglesia verdadera está compuesta por aquellos que se han sometido plenamente a su gobierno.
More Episodes
All Episodes>>You may also like
Create Your Podcast In Minutes
- Full-featured podcast site
- Unlimited storage and bandwidth
- Comprehensive podcast stats
- Distribute to Apple Podcasts, Spotify, and more
- Make money with your podcast